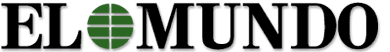Réquiem por el juez de instrucción
El pasado viernes, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, caso de ser aprobada por las Cortes, habrá de sustituir a la vetusta, pero magistral, de 1882. Entre otras novedades, el texto contempla que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación. Según la «exposición de motivos», el juez pasa a ser un tercero imparcial ajeno a la investigación, con lo cual, y es literal, «investigará el fiscal, pero habrá más juez».
De entrada, quisiera corregir o, al menos, matizar, la afirmación de que la instrucción por los fiscales «ocurre en la práctica totalidad de los países democráticos». No es del todo cierto. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Francia los planes del Gobierno, con Sarkozy a la cabeza, de eliminar el juez de Instrucción -con implantación del juge de l´enquête et des libertés o juez de garantías- en beneficio del Ministerio Fiscal, están en suspenso merced a la frontal oposición de las asociaciones de jueces y de los colegios de abogados. Unas y otros consideraron que la reforma suponía someter la investigación penal a los designios de la política. «Si el Poder Ejecutivo, con todos sus recursos, dirigiese las pesquisas criminales, la balanza se inclinaría en contra de los reos hasta pervertir la equidad de todo el sistema», dijeron. Y eso pese a reconocer a los fiscales el «derecho de desobediencia» si, de manera fundada, entendían que las órdenes del superior eran «manifiestamente ilegales».
No pocas han sido las veces que he defendido encargar a los fiscales la investigación penal -quede claro de una puñetera vez que la investigación de un hecho con apariencia delictiva no la hace ni un juez ni un fiscal sino la policía- y, de este modo, liberar a los jueces de un trabajo que no es completamente, ni en sentido estricto, jurisdiccional. Pero en las mismas ocasiones, también he señalado que tal modificación no puede llevarse a cabo sin cambiar la estructura del Ministerio Fiscal.
La actual configuración de la institución sitúa al fiscal en un permanente riesgo de perder la imparcialidad típica del juez. Hoy por hoy, lo que tenemos es un Ministerio Fiscal siempre bajo el mando del fiscal general del Estado que, a su vez, es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial -artículo 124 de la Constitución Española- y que, en buen número de ocasiones -las de trascendencia política- acusa o no acusa cuando y como le parece.
Soy consciente de que este artículo de nada ha de servir a quienes piensan que con fiscales de los nuestros la investigación penal está dominada. Para ellos, controlar el proceso penal y hacerlo mediante una policía fiel es el objetivo. Pero a eso se le llama traficar con la justicia, envenenarla. Comprendo que el señor ministro de Justicia, que, además, es catedrático de Derecho Constitucional, se moleste porque se pueda pensar que el Ministerio Fiscal no va a actuar ajustándose a la legalidad e imparcialidad en la investigación, cuando la CE le exige objetividad y que a quienes así opinamos nos reproche que eso es cuestionar la rectitud de una institución básica del Estado. Personalmente, no es esto lo que cuestiono. No; de lo que dudo es que los hombres y mujeres que la componen y sirven, por independientes de juicio y de corazón que sean, estén en condiciones de sustraerse a las instrucciones e indicaciones del Poder Ejecutivo del que Caamaño forma parte o de cualquier otro. Ignorar esto es cerrar los ojos a la evidencia.
Hace años, Perfecto Andrés Ibáñez señalaba, no sin cierta ironía, que la mayor parte de los fiscales, cuando se les habla de su «dependencia», contestaban que sólo era formal, pero sólo mientras no se necesitase que dejara de serlo. Soy de los primeros en lamentarse, pero si con la Constitución en la mano se ven, o pueden verse, las cosas que se ven, no hace falta ser un lince para dibujar el panorama de la instauración del fiscal del instructor. La búsqueda del fiscal imparcial es tarea ardua y su hallazgo, cuando menos, un objetivo que queda demasiado lejos para quienes tenemos bastante edad. Se trata de tener los pies sobre la tierra y reconocer que no podemos aspirar a lo que de momento parece inalcanzable. Todos, o casi todos, sabemos que a los políticos les sobran los fiscales imparciales. Eso sin contar que vivimos en un país en el que la independencia se premia con la moneda del desprecio y la obediencia ciega es lo que gusta. Digo esto y lo digo a sabiendas de lo que digo, porque, desgraciadamente, no es corriente llegar a una jefatura o a la categoría máxima de la carrera fiscal si en la hoja de servicios del aspirante no figura algún gesto de sintonía política. Casos hay de fiscales cuyos ascensos no parece que fueran únicamente por méritos científicos y profesionales y sí, más bien, por sus aficiones y lealtades políticas.
A mi juicio, la propuesta, tal y como acaba de plantearse, carece de cualquier probabilidad de éxito y hasta los más fervientes partidarios de ver a los fiscales haciendo de instructores reconocen que los hechos se oponen a ese cambio. Ni siquiera El País -editorial de 26/09/88- fue partidario cuando el PSOE lanzó su primer globo sonda: «(...) La pretensión de atribuir al fiscal la instrucción de las causas penales no es un tema menor que deba pasar inadvertido entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos (…); si esta iniciativa llega a tomar cuerpo, es una reducción de las garantías del detenido y un debilitamiento de su posición en el proceso. Es imposible que una instrucción en manos del Ministerio Fiscal garantice los principios de contradicción e igualdad, cuyo respeto es esencial para no provocar la indefensión del detenido y sentar las bases para un juicio justo e imparcial». Y añadía que «los propios fiscales no deberían sentirse felices ante la posibilidad de ser instrumentalizados en una operación de debilitamiento del poder judicial (…) lo que entronca con las teorías de los ideólogos de la muerte de Montesquieu. Así cabe interpretar su intención de que la función instructora de los jueces (...), sea atribuida a una institución que como el Ministerio Fiscal está ubicada en el área de influencia del Gobierno (...)».
Aunque la cita es larga, he considerado que merecía la pena, sobre todo si esa opinión la comparamos con la que el mismo periódico nos ofrecía al sostener, en defensa de la investigación de los delitos por el fiscal, que «la dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno es un argumento que ha perdido peso (…) pues su autonomía e independencia (…) tienen hoy mayor sustento legal». A mi juicio esa apreciación es errónea. No niego que ha habido fiscales generales más leales y obedientes al Gobierno que el actual y sus nombres están en la memoria de muchos, pero al día de hoy el sentimiento mayoritario de la gente -sean juristas o no- es que Conde-Pumpido es un fiel depositario de los intereses del partido que gobierna. Aún están recientes las palabras que pronunció a raíz de su toma de posesión, cuando anunció que una de sus primeras obligaciones era «equilibrar una carrera que se había escorado en una determinada dirección».
Mas puestos a recordar, quizá sea recomendable recuperar la advertencia que el 07/06/04, en estas mismas páginas, hacía el profesor Enrique Gimbernat. Escribía entonces y a no dudar que hoy se ratifica, que «es fácil de imaginar el abismo de impunidad que podría abrirse si ahora se le atribuyese al Ministerio Fiscal, además de la facultad de ser parte en el procedimiento, también el monopolio de la investigación de las causas penales (...)». Luego, a renglón seguido, preguntaba si «¿alguien puede pensar, en serio, que un fiscal instructor habría reclamado también del Gobierno -y que en el caso improbable de que lo hubiera hecho, sus superiores lo habrían permitido- los llamados papeles del Cesid?».
Con estas mimbres, entiendo que la independencia del Ministerio Fiscal no se convertirá en honesta realidad hasta que quiera el legislador y, por ahora, según salta a la vista, no quiere. Repase el lector los casos judiciales en los que, de un modo u otro, directa o indirectamente, los políticos, sean del signo que sean, están implicados y pregúntese si el fiscal general del Estado de turno y sus obedientes funcionarios actúan con libertad de criterio. No confundamos. El fiscal más que un eficaz medio de realización de la legalidad, viene siendo el tutor de los intereses del partido en el poder. La historia nos ofrece demasiados casos como el de aquel fiscal que llegó a ser ministro de Justicia y que presumía, públicamente, de ser apóstol de una ideología política. En España ha existido siempre la obsesión de utilizar al fiscal como instrumento de contienda política, algo que está muy lejos de la idea que Platón expone en Las leyes cuando sentencia que «la acusación pública vela por los ciudadanos: ella actúa y éstos están tranquilos».
Y OTRA CUESTIÓN. Me refiero a que sin una modificación de las plantillas de la carrera fiscal cualquier reforma resultará superflua. Porque sucede que los fiscales en España son menos de la mitad que los jueces de instrucción. No siendo posible ni deseable hacer nuevos fiscales de la noche a la mañana, resulta impensable que hagan bien lo que no pueden hacer bien el doble número de jueces. En España hay en activo poco menos de 2.300 fiscales y de ellos muchos en situación de servicios especiales, es decir sirviendo a la Administración en otros puestos. Si restamos los fiscales destinados en la Fiscalía General del Estado, los fiscales del Tribunal Supremo, los del Tribunal Constitucional, los del Tribunal de Cuentas, los de la Secretaría Técnica y del Servicio de Inspección, los de familia, los de seguridad vial, los dedicados a la jurisdicción penal no llegan a 900. Con este escalafón no creo que las fiscalías pudieran dar respuesta a lo que se anuncia.
Termino, pues el espacio no da para más. Creo que, en las actuales circunstancias, mucho mejor que la oferta del Gobierno sería un sistema en el que al lado del juez instructor hubiera otro magistrado, éste de garantías y que fuera el competente para autorizar todas aquellas diligencias de investigación que supusieran una invasión o restricción de los derechos fundamentales; verbigracia, las interceptaciones telefónicas, la intervención de la correspondencia, las entradas y registros domiciliarios y, por supuesto, cualquier medida cautelar, sea personal, como la prisión preventiva, sea real como el embargo de bienes o bloqueo de cuentas corrientes.
De no ser así, si la reforma emprendida por el Gobierno saliera adelante, entonces habría que esperar a que, en respuesta al oportuno recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, de amparo, nuestro Tribunal Constitucional se pronunciase en el mismo sentido que la Corte de Casación en el informe a la reforma procesal emprendida por el Gobierno francés y que significó el tiro de gracia a su intentona procesalista: «Ne garantit suffisamment les équilibres institutionneles et l´exercice des drotis de la défense et de la victime» y que en español -en este caso, español mejor que castellano-, puede traducirse como que el modelo «no garantiza suficientemente los equilibrios institucionales ni el ejercicio de los derechos de la defensa ni de la víctima».
Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.